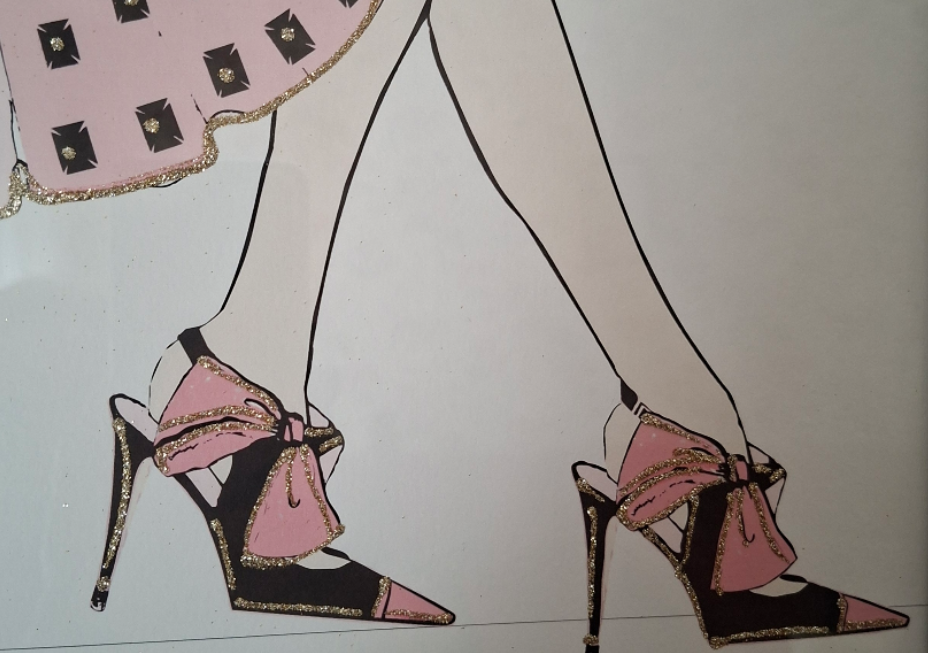Por Paula Winkler
Nuestra época, devota de la imagen visual fija o en movimiento, de las selfies y de las pantallas de los dispositivos que pululan, transversales, en todas las clases sociales, sostiene una preocupación, a menudo exagerada, por la apariencia, esa máscara que emerge de nuestros propios espejos. El fenómeno ocupa a mujeres, hombres y chicos de todas las edades. Y es común observar por ello cómo se reproducen a diario copias de grandes marcas al alcance de cualquiera. Aunque el consumo haya disminuido en Argentina en razón del descenso abrupto del poder adquisitivo de nuestros bolsillos, hoy la identidad sigue construyéndose a través de anunciantes, actores, periodistas, influencers y revistas especializadas que divulgan una vasta gama de posibilidades en la indumentaria y sus distintos discursos.
La moda es fugaz pero el deseo de aplausos, permanente. Y a diferencia de otros seres sintientes, los humanos no nos conformamos con el entorno ni la naturaleza, somos excéntricos, y el vestir al fin se transforma en un disfraz que nos viene como anillo al dedo para diferenciarnos o igualarnos a los otros.
La legendaria revista “Vogue”, que comenzó en Norteamérica en 1892 y conquistó Europa hacia 1909 cuando se hizo cargo el Conde Nast, simboliza desde siempre el espíritu intermediario entre la vida cotidiana y su recreación ornamental. Sobre tal proceso de significación visual precisamente es que se erige, desde hace años, el dress code lujoso o el masivo y el contemporáneo. Anna Wintour, su conocida directora en EEUU, influencia sustancial en la indumentaria prêt à porter y de alta costura, dio el paso a su joven reemplazante atento a una reestructuración de la empresa de la que la globalización dejó sus huellas, aunque ahora nos encontremos iniciando una nueva era, más fragmentada.
Nadie se salva de la velocidad del tiempo y por esto mismo es que se duda en la actualidad del carácter solo lúdico de la moda como tendencia en el vestido, la indumentaria. La gratificación masiva que podría implicar el símbolo del vestir, amenazada últimamente por las crisis económicas de los países y el pánico a los efectos bélicos de varias guerras en el planeta (Sudán, Israel, Ucrania, Libia, etcétera), provocan, en efecto no obstante, una suerte de alienación en el mercado, atento a la función intrínseca y catártica de todo sujeto: “estoy deprimido, compro”, “a ver si ahora ven los demás lo bonito que me visto”… Lo cual aprovecha la industria para imponer sus productos.
Que Giorgio Armani haya sabido captar el avance de los feminismos; Gianni Versace, el lujo renacentista; Gino Bogani en nuestro país y Roberto Capucci en Italia, verbigracia, a las identidades culturales elitistas, no empece a que de momento, marcas como Zara y H&M, refunden la idea del vestido a fin de adaptarlo a menores costos para sus usuarios y al imprescindible reciclaje de sus stocks, consecuencia de los cambios de temporadas y estilos pues se debe salvaguardar el medio ambiente.
En contraste, la Revista Vogue instaló la idea de estilo como bienestar subjetivo desde la posición de una estética superior, cuya magnífica ejemplificación acaece con la presencia de sus fotógrafos en la Met Gala 2024, realizada en el “Met” de Nueva York y cuyas celebridades se veían felices en un edén florido y multicolor, diseñado por expertos en el arte y la alta costura. Sin embargo, cuando la clase media de algunas naciones va desapareciendo, la democratización supuesta del consumo masivo (no del diseño ni de las marcas de lujo) decae. Esta cuestión ya la avistaba Jean Baudrillard en “La societá dei consumi” en 1976.
Ver para creer y creer en lo que se ve para volver a ver y creer: puede que la moda nos diferencie o iguale y satisfaga, pero continúa siendo efímera. Por tanto, no somos únicamente lo que vestimos: si el vestido habla, nuestras conductas y lo que pensamos y damos a conocer, también.